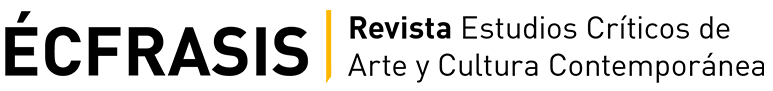Histórica/histérica fotografía
 Según lo que escribe la autora de Yo, fotografía en su Prólogo, son “los aires de los tiempos” los que la hicieron detenerse “en ciertos trabajos de algunos autores” y “rebobinar los hilos de la memoria con el propósito de pensar lo fotográfico de manera retrospectiva”. Introspección y retrospección, entonces, de un libro que gira en torno a la memoria (biográfica y social), el arte y la fotografía.
Según lo que escribe la autora de Yo, fotografía en su Prólogo, son “los aires de los tiempos” los que la hicieron detenerse “en ciertos trabajos de algunos autores” y “rebobinar los hilos de la memoria con el propósito de pensar lo fotográfico de manera retrospectiva”. Introspección y retrospección, entonces, de un libro que gira en torno a la memoria (biográfica y social), el arte y la fotografía.
Reencontramos aquí las marcas fundantes del Quebrantahuesos, de los textos de Juan Luis Martínez, del pensamiento teórico de Ronald Kay, de las obras de Carlos Altamirano, Carlos Leppe, Paz Errázuriz entre otros a los que este libro de Rita Ferrer les rinde un fino homenaje. Yo, fotografía nos da un excelente motivo para afirmar, una vez más, el valor inaugural de los textos y las obras que articularon una decisiva reflexión teórica sobre la fotografía durante los ochenta en Chile. Digamos que estas obras y estos textos de la escena artística y crítica de los ochenta supieron de la cuestión de la traza (de la huella, el ocultamiento y la revelación) mucho antes que cualquier otra escena de discursos, saberes o tecnologías sociales y políticas de la memoria local. Estos textos y obras de los ochenta n cuya historia fotográfica se reconoce la mirada crítica de R. Ferrer contienen en filigrana el tema de la desaparición y de los desaparecidos. Es por esta razón que, rotundamente, podemos reafirmar lo ya enunciado por Rodrigo Cánovas: “el arte” —sí, el arte— “vivió antes que ningún otro saber en Chile” (antes que el psicoanálisis, la filosofía o las ciencias sociales) los desafíos más extremos del golpe, el trauma y el duelo. El arte —sí, el arte— supo, antes que el psicoanálisis, la filosofía o las ciencias sociales, de la tensión entre existencia y pérdida; entre cuerpo, trazas, desciframiento y relectura. Y esto porque el arte sobre el cual reflexiona este libro de R. Ferrer trabajó audazmente con la huella, la borradura y el suplemento de duración (tardanza, diferimiento y rescate de una temporalidad en peligro) que se anudan en la cuestión fotográfica del desaparecer de la imagen y de los cuerpos desaparecidos. Lo dice, por supuesto, la palabra “espectralidad” que reúne lo que es común a la muerte y a la fotografía: la sombra y el fantasma, la latencia del “todavía” que no deja de inquietar el recuerdo de lo “ya sido” de una memoria en suspenso que ronda en torno al tema de la desaparición, de la supresión de las huellas y de la virtualidad de su reaparición según la compleja mecánica del desfase.
 Fotografía, memoria, espectralidad, recuerdo, fantasmalidad, desaparición: la secuencia en torno a la fotografía se arma para que R. Ferrer nos hable de su libro como de un libro “signado por la melancolía”: una melancolía ligada a los desconsuelos de la transición chilena que, nos dice la autora, “habla desde el cuerpo: el cuerpo de obras comentadas; el cuerpo ausente de lo fotografiado: el cuerpo social de Chile que no logra cerrar su herida; mi propio cuerpo herido de mujer que respira a través de la escritura”.
Fotografía, memoria, espectralidad, recuerdo, fantasmalidad, desaparición: la secuencia en torno a la fotografía se arma para que R. Ferrer nos hable de su libro como de un libro “signado por la melancolía”: una melancolía ligada a los desconsuelos de la transición chilena que, nos dice la autora, “habla desde el cuerpo: el cuerpo de obras comentadas; el cuerpo ausente de lo fotografiado: el cuerpo social de Chile que no logra cerrar su herida; mi propio cuerpo herido de mujer que respira a través de la escritura”.
Quisiera detenerme en esta relación cuerpo-mujer-fotografía, que R. Ferrer hace girar múltiplemente en torno al motivo de la histeria. En su Prólogo, R. Ferrer evoca la figura de la “melancolía”. La autora proyecta en su libro esta carga de pena y tristeza, de desolación, que arrastra el fantasma de la postdictadura con su ambigüedad transicional de lo indefinido. Como bien sabemos, la caída melancólica del sujeto en duelo de objeto supone un desvanecimiento de las energías vitales, una desintensificación de la sensación de realidad, una neutralización de los signos que pierden su fuerza expresiva y motivadora. R. Ferrer elige esta figura de la “melancolía” para confesar el desánimo ligado al pacto transicional (consenso y mercado) que desactivó toda vibración utópica o contestataria, uniformando el campo de la subjetividad social bajo la mezquina fórmula de la resignación y la moderación (“en la medida de lo posible”). Este es el tono apagado de un presente ya cortado de la dramática revolucionaria de la historia en la que se inscribe esta melancólica (apenada) reflexión sobre memoria y fotografía. Pero si bien el libro de R. Ferrer se abre con esta memoria entristecida de la historia doliente (una memoria que se queja de una pérdida de afecto), el libro se cierra con la sobre-intensidad de un efecto: “el voluptuoso fragmento” —dice la autora— que exalta lo “fogoso de su deseo” para no “desmayarse en la palidez del olvido”. Memoria y fotografía transitan así, en este libro, entre el cuerpo post-histórico (la melancólica huella de lo desaparecido, del residuo catastrófico) y el cuerpo histérico: el cuerpo pulsional de la máquina de recortes y asociaciones que R. Ferrer llama “la manipuladora hostil que arremete desde su fragmentariedad”.
Esta relación entre historia (lo muerto: pasado y desaparición) e histeria (lo vivo: la fragmentaria exacerbación teatral de un yo deseoso de llamar la atención sobre su baile de las apariencias) que atraviesa el libro, parecería recordarnos que, tal como lo analiza Judith Butler retornando a Freud, “algunos de los rasgos de la melancolía provienen del narcisismo y otros del duelo”: que “el duelo es el límite del narcisismo” y que “la melancolía deber verse como perturbación narcisista”. Histeria, melancolía y narcisismo hacen rotar la divagación de sus signos en la falta de organicidad del yo pulverizado en fracciones incoherentes que R. Ferrer pone en escena.
 Desde el título de este libro (Yo, fotografía) hasta su último breve fragmento (Yo), se despliega una performance enunciativa de la primera persona que se aplica en borrar-superponer-confundir-indisociar los límites entre objeto (la fotografía) y sujeto (quién escribe sobre ella). El pegoteo casi alucinatorio del título “Yo, fotografía” nos dice que parecería faltar un vínculo de mediación (de desplazamiento, relevo y transferencia) que separe y articule la relación entre sujeto y objeto, discurso y referente, imagen y reflejo, escena y mirada. Este pegoteo casi alucinatorio del título lleva al paroxismo la mimesis, el fundido de identificaciones superpuestas que, en torno al motivo de la histeria, precipita el libro entre la fotografía como material de análisis histórico y el autorretrato como testimonialidad de un yo dividido y confundido.
Desde el título de este libro (Yo, fotografía) hasta su último breve fragmento (Yo), se despliega una performance enunciativa de la primera persona que se aplica en borrar-superponer-confundir-indisociar los límites entre objeto (la fotografía) y sujeto (quién escribe sobre ella). El pegoteo casi alucinatorio del título “Yo, fotografía” nos dice que parecería faltar un vínculo de mediación (de desplazamiento, relevo y transferencia) que separe y articule la relación entre sujeto y objeto, discurso y referente, imagen y reflejo, escena y mirada. Este pegoteo casi alucinatorio del título lleva al paroxismo la mimesis, el fundido de identificaciones superpuestas que, en torno al motivo de la histeria, precipita el libro entre la fotografía como material de análisis histórico y el autorretrato como testimonialidad de un yo dividido y confundido.
En un bellísimo libro titulado Invención de la histeria, el teórico Georges Didi-Huberman relata cómo Charcot (el profesor de medicina desdoblado en artista quien le dio a la histeria su estatuto de objeto de saber) vivía habitado por una pulsión iconográfica. Su irrefrenable deseo de imágenes lo llevó a fundar, en 1880, la Revista Fotográfica del Hospital de La Salpetriére para que sus enfermas, las histéricas, ingresaran –decorativas- a una especie de museo de las patologías. A Charcot no le bastaba la mirada clínica que revisa la anatomía del cuerpo enfermo. Necesitaba someter a visibilidad fotográfica el cuerpo loco y su divagante coreografía del ataque y de la crisis, para poder “objetivar” la distorsión de lo femenino y reducir así el margen de incomprensibilidad con el que su exceso desafía la voluntad de ordenamiento masculino del saber. Charcot quería llevar tanto la imprevisibilidad del síntoma como su fugacidad, su errancia somática, a la detención y captura de la pose fotográfica. La pose de la histérica que inmoviliza el cuerpo debido a la sujeción del retrato era la encargada de poner orden al caprichoso desfile de temblores y sobresaltos que remecían su cuerpo, dándoles al espasmo y la contracción un valor casi escultórico. La armadura fotográfica de la pose debía resolver la paradoja de la intermitencia que sacude el cuerpo histérico durante la crisis, obligando el síncope a prolongarse en una temporalidad fija, detenida, y por lo tanto, archivable en los catálogos fotográficos del conocimiento científico.
En “Yo, la histérica fotográfica” (el capítulo que arma para mí la clave más reveladora del libro), R. Ferrer funda el parecido entre histeria y fotografía en la reminiscencia, es decir, en el modo en que, en ambos casos, ciertos golpes de una temporalidad sumergida remecen y estremecen el presente con la fuerza disociativa de una memoria que se escinde entre ayer y hoy, pasado y presente, sin llegar a suturar nunca esta brecha de discontinuidad. Y es cierto que, tanto en la histeria como en el retrato fotográfico, la fantasmalidad del recuerdo traslada a la superficie de lo visible (a la superficie de la placa emulsionada y de la anatomía de la mujer) toda una escenografía de lo oculto, lo latente, que expresa el trauma con huellas, marcas e impresiones. En ambos casos, la memoria “impresiona” una superficie: una superficie del cuerpo vulnerable al desencadenamiento de los espasmos o al asedio del pasado que se oculta en un teatro de intrigas, sombras y misterios.
Pero son muchas las otras correspondencias a las que nos remiten las voces que este libro hace jugar entre fotografía, retrato, histeria, femineidad y seducción. La Mujer y la fotografía en el arte del retrato comparten un mismo recurso iniciático: el del maquillaje. Si entendemos el maquillaje como recubrimiento, como velo, como simulación y disimulación, diremos que el arte de la fotografía estetiza la imagen para transfigurar lo real gracias al lenguaje indirecto del encubrimiento, de la veladura: de lo que difumina o evapora creando en torno a lo fotografiado (imagen, mujer) un aura de inalcanzabilidad gracias a las técnicas de lo difuso. Las veladuras fotográficas que cultivan un cierto arte del retrato simbolizan esta evanescencia del sentido que coloca a lo femenino por el lado de la no-certeza, la indeterminación y el simulacro.
Si entendemos el maquillaje como recorte de aquellas partes del rostro que se quiere valorizar (los ojos, la boca, etc.), es decir, como contorno y demarcación, diremos que su cosmética del suplemento se aplica, tanto en el retrato fotográfico como en el cuerpo de la histérica, en realzar el fragmento: en dirigir la atención sobre una parte del todo, en subrayar el detalle que compite con la totalidad poniendo en crisis la unidad del conjunto. Tal como la cámara fotográfica encuadra selectivamente la toma, el maquillaje fracciona y delinea ciertos ángulos de un rostro adicto a la fotogenia. La toma fotográfica y el retoque del maquillaje toman partido por la no-completud del fragmento. A su vez, la histérica —amante del recorte— despedaza la representación de la Mujer, trizándola en múltiples signos inconexos para volverla irreconocible a ojos de quienes aspiran a dominar masculinamente la escena. Se niega a que las zonas intermedias por donde divaga el errático significante corporal sean rellenadas por una síntesis unificadora que pretenda silenciar los conflictos de la imagen en trance de representación.
Por si no quedara claro, a cada vez que nombro la palabra “histeria” a propósito de este libro que la trabaja como motivo e incrustación de su reflexión fotográfica, lo hago sacándola del registro clínico para ocuparla, metafóricamente, como figura cultural. Desde el primer desafío que el cuerpo intraducible de la histérica le lanzó a la teoría del inconsciente, la histeria pasó a figurar el enigma de la mujer en el texto de la cultura: su condición de impredecible, caprichosa, extravagante, indescifrable para la comprensión masculina. Lo histérico, entonces, como alegoría de la feminidad y sus mascaradas: como artificio, trampa y seducción, en la que el síntoma deviene arabesco.
Tanto los artificios cosméticos de lo femenino como la teatralización del síntoma en el cuadro histérico que exaspera el fragmento, hablan de una representación en pedazos, dislocada. El estallido y la dispersión de la figura histérica la llevan a ser violentamente antimetafísica, a desarmar cualquier coherencia de un yo presuntamente dueño de una esencia o propiedad de la Mujer. La histérica, siempre insatisfecha, lleva lo femenino a gozar de la disyunción entre cuerpo y retrato o entre identidad y pose. La histérica es la intrigante, la comediante, la teatrera, que proyecta simuladoras representaciones del yo cuya extrema plasticidad se burla, entre dolor y carcajada, de la consigna esencialista del tener que ser Una. La inspiración de R. Ferrer se complace en estas trampas del no parecerse nunca a lo que se es porque el “ser” es asumido de partida como un engaño, una fábula de las apariencias. Su libro arma un teatro de metamorfosis que lleva lo femenino a deslizarse entre identificaciones parciales y roles contradictorios. Tomemos un ejemplo. En el capítulo “La madre fotografía”, R. Ferrer habla del “conmovedor amor a la madre”, del “texto madre de la fotografía” (refiriéndose al texto de R. Kay) y nos dice que “la pequeña historia de la fotografía puede leerse a través del discurso amoroso de una madre”, evocando la maternidad como una matriz de transmisión de los afectos que deben ser cuidada y protegida. En el otro extremo, el capítulo “Yo la peor de todas” se niega a dejar “absorber lo femenino en lo materno” y la autora reclama en él contra el mandato patriarcal de lo femenino-materno diciendo que no quiere “estar presa en ese cuerpo reproductor”. Quiere, ahora, “liberarse del corsé de los géneros”, ser “gitana y fiestera”, usar los fuegos artificiales de la seducción para “detonar un delirio infinito de sentidos siempre provisorios como hallazgos lúdicos” y, entonces, desestabilizar el dominio-de-verdad del saber verdadero con una disparatada ficción estética. Podríamos decir que el texto hecho personaje de este libro de R. Ferrer oscila entre dos tentaciones: entre, por un lado, el buen comportamiento académico de la filiación teórica y, por otro lado, la fiebre de desacatos que lleva el vagabundo pulso de la escritura a “romper y desbaratar todo sistema dado” saliéndose vistosamente de libreto. La autora no busca resolver (superar) esta contradicción entre razonabilidad y desenfreno, entre observancia y desacato, sino llevarla al límite de un punto de efervescencia máxima que no le teme a la inconsistencia entre posiciones opuestas sino que, más bien, gesticula la no-coincidencia como una provocación más orquestada desde lo femenino como significante esquivo.
Recordemos que Roland Barthes —un autor muy querido por R. Ferrer— distinguía, en la mirada sobre la fotografía, dos instancias: la del studium que pertenece al tranquilizador dominio del saber cultural (a sus pactos y convenciones, a sus legados) y la del punctum como aquello que desorganiza el cuadro general de los aprendizajes de todo sistema del conocimiento con su furtivo o violento escape hacia algo perturbador, extraño o discordante. Podríamos proyectar, creo, sobre este libro de R. Ferrer esta misma polaridad que lo divide entre composición y desarreglo, entre mesura y desmesura, entre pudor y descaro, entre autocontrol y frenesí, entre portarse bien (“La madre fotografía”) y portarse mal (“Yo la peor de todas”). Por el lado del studium, es decir, por el lado de lo convenido y aprobado académicamente en el orden de los saberes, están las lecturas clasificadas de un riguroso corpus artístico que la autora revisa con el instrumento de una crítica teóricamente entrenada. Por el lado –inverso- del punctum, está lo que escapa al estudioso control del discurso universitario: las irreverencias de lo que, en su Epílogo, la autora llama “embriagarse, excederse y perder la compostura”. Es gracias a este punctum del motivo histérico (la pulsión de ruptura, disociación e inconexión) que el libro arma, para mí, su furtivo y loco escape hacia algo punzantemente singular. Su punctum es el desvío histérico de una historia melancólica de la fotografía que escenifica el duelo en la teatralización de un yo tironeado entre la pena y el goce, entre el repliegue emotivo y el despliegue exhibicionista.
El punctum del libro (su magnético punto de concentración de energías y disparos) está, creo, en la audacia y zafadura con la que la distribución del texto organiza su propia puesta en escena alrededor del emblema histérico: una puesta en escena que expone un sincero don de identidad y, a la vez, traviste ese don con los artificios de la seducción y el laberinto de las poses que despistan y confunden. Así se conjugan memoria e historia, fotografía y autorretrato, cuerpo y escritura, historia e histeria, en una cadena de afectos y efectos hipersensible al fulgor, la intermitencia, el espasmo y la contorsión del recuerdo traumado de la postdictadura que, conjugado en femenino, no se aquieta con un discurso social (masculino) falsamente tranquilizador.
26 de abril, 2002 Sala Ercilla Biblioteca Nacional.