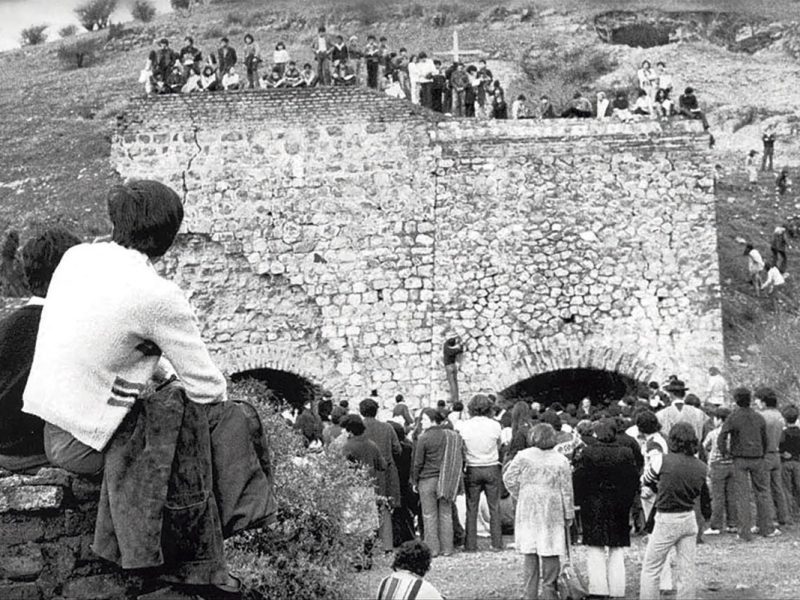Notas sobre “El sacrificio de Narciso”, de Florencia Abadi
Viendo su reflejo en el agua de la fuente, el joven Narciso cae, se precipita por primera vez –primera vez que será la última- en la zozobra del deseo. Desear y caer son, tanto para Eco, la ninfa que “a escondidas sigue sus pasos”1, como para Narciso, el bello efebo que no consigue abrazar su propia imagen, una sola y misma cosa. En uno y otro el deseo transita por la pendiente del dolor, él es lacerante como la sed del que tiene la boca seca, desesperado como el gesto del que tiene las “manos apretadas sobre su hambre”2. Sed, sed es lo que siente Narciso, una sed desconocida que el agua de la fuente no consigue calmar. Ovidio describe de esta forma el padecimiento del hijo del dios-río ante la imagen que lo fascina: “mientras desea calmar la sed, otra sed creció, y, mientras bebe, atraído por la imagen de la belleza contemplada, ama una esperanza sin cuerpo, piensa que es un cuerpo lo que es agua”3.
Narciso contempla su imagen con ojos súbitamente aguijoneados por el deseo, “ojos –dice Ovidio- que no se sacian”4. “Me abraso de amor por mí, y muevo y sufro las llamas”, se lamenta el desdichado adolescente, desgarrado entre él y su propia imagen. El cuerpo deseante es, forzosamente, arrastrado fuera de sí. “El dolor me quita las fuerzas y a mi vida no le queda mucho tiempo…”, escuchamos que susurra antes de “dejar reposar su pesada cabeza en la verde hierba”5. Pierre Hadot, comentando el mito, se detiene sobre las asociaciones acuáticas y fúnebres de la “flor azafranada” en la que se transformó Narciso, remarcando su poder narcótico, la fascinación que ella ejerce6. Tal vez esa metamorfosis contiene el misterio mismo del deseo. Tanto en el sueño, ese sueño que nos vence, como en el amor, ese amor que nos inflama, “nos sentimos caer, sentimos la caída”7. Eros, el dulce amargo, escribe a su vez Anne Carson, recuperando como motivo de su poética del deseo el fragmento 130 de Safo:
“Fue Safo quien por primera vez llamó a Eros «dulce y amargo» (…) «De nuevo Eros que desata los miembros me hace / estremecerme, esa pequeña bestia dulce y amarga/, contra la que no hay quien se defienda»”8.
Carson repara en esta ambivalencia: no se trata de una sucesión, un vaivén entre la dulzura del momento amoroso y el dolor en que nos hunde lo irreversible de su pérdida; el instante mismo del deseo está asediado por ese doblez. Eros, the bittersweet.
Esta condición paradojal del deseo ritma también El sacrificio de Narciso. «Ojalá te enamores», así reza la maldición árabe con la que Florencia Abadi9 cierra el primer acápite de su ensayo. Deja cimbrando de ese modo la violencia que comporta la extrema intensidad del erotismo, su abismal fragilidad. No por nada quien desea se resiste, quisiera no querer. La flecha de Cupido, escribe Abadi, “sugiere la falta de elección y el carácter bélico del deseo: solo un rival poderoso puede producir la herida y la declinación de nuestra libertad”10. Cupido lanza sus flechas, perfora la piel, inocula el deseo en los cuerpos como un mal incurable. Es una fuerza que esclaviza, desgarra, trastorna y mata. Devora como una bestia feroz, nos hace naufragar como una tormenta en el océano, consume todo a su paso como un incendio en el bosque. De ahí que el deseo, en la extraordinaria obra de Ovidio, se decline una y otra vez como fatalidad: de amor «ardo», de amor «me muero». Ferus amor: El amor es salvaje, dice Ovidio, evocando la “rencorosa crueldad” de Cupido, el de “los dardos que a todos vencen”11. Cupido, hijo de Marte, dios de la guerra, se impone siempre, nos deja sin elección.
Desear y caer, como bosqueja Abadi en El sacrificio de Narciso, parecen ser una sola y misma cosa. Y acaso, entregados como estamos a esa fuerza que nos avasalla, no tengamos jamás la chance de caer bien. Ya lo supo Narciso, nadie puede sustraerse a la potencia del deseo impunemente. Debía ser “castigado por rechazar las propuestas eróticas de cazadores y ninfas”. Acaso por eso, recuerda Abadi, “en la fuente donde muere es erigido un monumento a Eros vencedor”12. Él, “el bello cazador no cazado”13, el más codiciado por jóvenes y doncellas, no se salva de ser afectado por la punta lacerante de ese afecto que, afirmando su potencia, nos pierde en el deseo del otro, en el hechizo alucinatorio que se desliza en la pasión erótica. “El amor -afirma Montaigne en sus Ensayos-, se trata tan solo del deseo furioso de algo que nos rehúye”14. “El deseo nos expone a las peores pesadillas” –refrenda Abadi evocando la mítica disputa entre Artemisa, la diosa virgen, y Aura, la doncella mancillada por Dionisio. “(…) Se trata de la pérdida de la identidad, de la humillación, (…), de sufrir sin recibir compasión (…) La pesadilla es el ridículo, el ridere ajeno frente a nuestro dolor. Este ridículo tiene su expresión más clara en la caída (we fall in love, on tombe amoreux). Hacer de la caída un paso de danza, apuesta Pessoa, en un rapto de optimismo”15.
La escritura de Abadi ríe, porque sabe que aquí no es posible caer con elegancia. We fall in love, on tombe amoreux. Abadi recuerda estas expresiones certeras del inglés y el francés. ¿Cómo declinamos este paso al abismo en español? En Etimología de las pasiones, Ivonne Bordelois vuelve sobre este vínculo entre eros y eris, deseo e ira; la pulsión sexual se haya más cerca de la ira que del placer o del amor, dice Bordelois allí: “volver loco a alguien significa sacarlo de sus casillas o bien enamorarlo perdidamente (…) estar caliente, la expresión coloquial, puede significar tanto excitación sexual como intenso enojo (…) Cupido, el niño dios de los ojos vendados, nos enceguece: decimos ciego de amor como ciego de ira (…) Bajo el orgasme francés se encuentra, hasta el siglo XVII, el significado de ataque de cólera, y solo luego el de clímax sexual (…) el deseo sexual parece avecinarse más a la cólera que al placer o al amor (…) En ruso zarji –calor- significan también deseo y cólera”16.
En el deseo asedia el desastre. En una entrevista radiofónica de la serie Les lois du désir (2005), René Girard afirma que “desear es la ausencia radical de estrellas”. La etimología de desiderium así lo indica. Siderus es la estrella o la constelación. Considerar era, para los latinos, contemplar el firmamento con vistas a orientarse en las labores de la tierra. Entonces, De-sidere, era esperar algo, alguna respuesta o don, de las estrellas: en el deseo, nuestra suerte queda pendiendo del pulso titilante de los astros que amenazan con su desaparición. La ninfa Eco, cuenta Ovidio en sus Metamorfosis, porta un amor estéril, un amor que “crece con el dolor del rechazo”17. Eco se convierte, respecto de Narciso, en un mero “reflejo sonoro”. Eco es otro espejo, sugiere Abadi, recordando el destino de esta amante que “no tiene voz propia”18, que no logra enunciarse más allá de ese deseo insatisfecho que la petrifica en el fondo de la fosa. Así la retrata Ovidio, en un pasaje al que vuelve Abadi en su texto: “las insomnes preocupaciones amenguan su cuerpo que mueve a compasión, y la delgadez contrae su piel, y todo el jugo de su cuerpo se va hacia los aires; solamente le quedan la voz y los huesos: permanece la voz; cuentan que los huesos adoptaron la figura de una piedra”19 Sin hambre, sin sueño, devorada por el deseo, avergonzada por el rechazo, las fuerzas vitales de Eco se disipan en el aire.
Casi veinte siglos después, François Truffaut encontrará en La vida de Adèle H., la hija menor de Victor Hugo que, en un rapto amoroso, viaja de Paris al «nuevo mundo» siguiendo a un oficial que la desdeña, una versión moderna de este hundimiento en la locura erótica: “Albert, amor mío…nuestra separación me ha destrozado”, escribe Adèle en sus diarios íntimos, en medio de la extrema postración, física y psíquica, que la socava. Todo debe ser entregado, hasta el último aliento, en nombre de «la religión del amor», como ella la llama20. En el relato de Ovidio, la diosa de la venganza escucha el ruego de uno de los desventurados a causa del rechazo displicente de Narciso. Ya conocemos la brutalidad de las palabras que Narciso le espetaba a Eco con sus brazos tendidos hacia él: “moriré antes de que te adueñes de mí”21. En la versión que hace Pausanias del mito, un Aminias enamorado de Narciso, habiendo recibido a cambio de su amor el regalo emponzoñado de una espada, antes de suicidarse con ella recurre a Eros para que lo ayudara a vengarse. Ya sea Eros o Némesis, la vengadora de Eco, el suplicio que comporta la fórmula del ruego es el mismo: “ojalá él mismo amé así, que así no se adueñe de lo amado”22.
Hasta aquí la historia puede resultarnos conocida. Y sin embargo, releyendo el mito de Narciso, sus diversas versiones (desde Pausanias a André Gide, o aquellas que pululan tácitamente en el cine y en los cuentos de hadas), Florencia Abadi va a prestar oídos nuevos a las voces y figuras del imposible eros que asedia tras la fuente. Reactivando los rechazos, los miedos, las angustias que suscita, nos invita a interrogar una vez más la mítica escena, y con ello, nos obliga a desplazarnos del lugar de Eco. Como la ninfa Eco, repetimos la frase que ha quedado anudada a este mito: Narciso muere de una extraña mutación del pathos amoroso: amor de sí, amor de su propia imagen. Hemos seguido repitiendo como Eco –“Narciso se ama a sí mismo”, “Narciso es el nombre del egoísmo”-, pero no vemos, no queremos ver, la herida narcisista que supura en nuestro propio amor. “Lejos del amor propio, -dice Abadi- Narciso continúa el destino del amante Aminias”23. También sufre una metamorfosis mortífera, como aquella que experimentó Eco. ¿Existe una relación al otro que no se apoye sobre la fascinación o la devoración? Narciso se sacrificó para que acaso hoy podamos pensarlo. Para pensar junto a Abadi que en el sacrificio que erige a Eros como monumento la ofrenda debe ser despedazada.
El sacrificio de Narciso nos invita, entonces, a pensar otra forma del amor, capaz de desactivar la crueldad que ronda en el erotismo. “Aunque duela admitirlo, el deseo y el amor dependen de mecanismos no solo diferentes, sino opuestos”, apunta Abadi en la página 20. “La crueldad, aunque sea perturbador admitirlo, está intrínsecamente ligada a la vida”, anota en la página 27. “Los enemigos de eros -nos ha dicho- se niegan a ser poseídos”24 Lo que no sospechamos al abrirlo, es que este pequeño libro, un hecho atómico, como anuncia el nombre de la editorial que lo acoge, remecerá nuestras más profundas convicciones sobre el tramado erótico. Leyéndolo, zozobramos. También hay erotismo en la lectura. También caemos allí. Y el espejo que dispone Abadi frente a nuestro imaginario amoroso no está exento de una pizca de crueldad. Cuando “termina la guerra del deseo”, señala, “comienza la paz del amor”, pero con ello se anuncia “el desvanecimiento de la tensión deseante”25. Única forma, parece afirmar ella, de dejar ser al otro, y no sacrificar nuestro cuerpo a su imagen; única manera de amar su cuerpo singular y no su reflejo imaginario: “la confianza amorosa detiene el impulso curioso y posesivo del deseo y deja ser a la alteridad (…) deseo y amor funcionan con lógicas contrapuestas”26.
Tras la lectura de este bello ensayo quedan cimbrando las preguntas, ese deseo que punza al pensamiento. Me pregunto si es preciso que en el borde de esta fuente debamos sacrificar a Eros y a Narciso en nombre del amor. Me pregunto si habrá otro imaginario que el guerrero para poder acercarnos a las sacudidas de nuestros afectos. Me pregunto si el sacrificio de narciso que se bosqueja aquí conlleva el sacrificio del deseo, de su condición no solo violenta o bélica, sino trágica. Quizás la tensión de eros no es solo un arco, tal vez no hay solo una promesa de guerra en él, sino un lazo tendido hacia un encuentro que no deja estabilizar su forma. Acaso lo “novedoso de la locura amorosa”27que Ovidio reconoce en este mito nos conmina a pensar, más allá o más acá de la rivalidad que asedia en el amor, la posibilidad de una metamorfosis del deseo, uno capaz de inventar un espacio que no se estreche ante la fragilidad que lo sostiene.